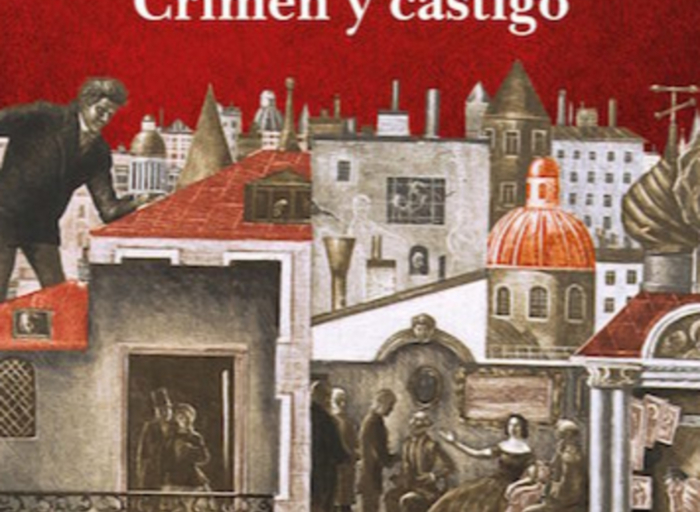Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Primera Parte: Fantine
Libro cuarto
A veces encomendar es entregar
Cap I : Una madre se encuentra con otra.
Había, en el primer cuarto de este siglo, en Montfermeil, cerca de París, un a modo de figón que ya no existe en la actualidad. El figón aquel lo llevaban unas personas apellidadas Thénardier, que eran marido y mujer. Estaba en la callejuela de Le Boulanger. Podía verse encima de la puerta una tabla clavada en la pared, bien pegada a ella. En aquella tabla habían pintado algo que parecía un hombre que llevase a otro hombre cargado a las espaldas; y éste lucía abultadas charreteras de general, doradas y con estrellas plateadas muy anchas; unas manchas rojas remedaban la sangre; el resto del cuadro consistía en humo y representaba probablemente una batalla. Debajo se leía la inscripción siguiente: El sargento de Waterloo.
Nada más habitual que un carro con volquete o una carreta a la puerta de una posada. No obstante, el vehículo o, más bien, el trozo de vehículo que empantanaba la calle, delante de El sargento de Waterloo, una tarde de primavera de 1818, no cabe duda que abultaba tanto que le habría llamado la atención a cualquier pintor que hubiera pasado por allí.
Era el tren delantero de uno de esos remolques que usan en las comarcas con bosques y sirven para transportar tablones y troncos de árboles. Aquel tren delantero se componía de un eje macizo de hierro con pivote donde encajaba un pesado brazo y se apoyaba en dos ruedas de tamaño exagerado. El conjunto era achaparrado, apabullante y deforme. Hubiérase dicho la cureña de un cañón gigante. Los baches de las rodadas habían dejado en las ruedas, las llantas, los cubos, el eje y el brazo una capa de cieno, una enjalbegadura repulsiva y amarillenta bastante parecida a esa con la que gustan muchas veces de adornar las catedrales. El barro tapaba la madera; y el orín, el hierro. Bajo el eje, colgaba, como si de un paño se tratara, una cadena de hierro muy gruesa digna de Goliat preso. Aquella cadena traía a la mente no las vigas que le correspondía trasportar, sino los mastodontes y los mammóns que habrían podido engancharse al carro; recordaba al presidio, pero a un presidio ciclópeo y sobrehumano; era como si se la hubieran quitado a algún monstruo. Homero habría atado con ella a Polifemo, y Shakespeare, a Calibán.
¿Por qué aquel tren delantero de un remolque estaba en aquel punto de la calle? De entrada, para tenerla empantanada; luego, para acabar de oxidarse. Hay en el antiguo orden social gran cantidad de instituciones con las que nos topamos de esa misma forma, al pasar, a cielo abierto, y que no tienen ninguna otra razón de ser para estar donde están.
El centro de la cadena colgaba debajo del eje casi rozando el suelo; y en la curva, como en la cuerda de un columpio, estaban sentadas y juntas, aquella tarde, deliciosamente enlazadas, dos niñas, una de unos dos años y medio y la otra de dieciocho meses, la menor en brazos de la mayor. Un pañuelo diestramente atado impedía que se cayeran. Una madre había visto aquella cadena espantosa y había dicho: «¡Anda! Un juguete para mis niñas».
Por lo demás, las dos niñas, arregladas con gracia y cierto rebuscamiento, estaban radiantes. Parecían dos rosas entre la chatarra; los ojos eran un triunfo; las mejillas lozanas reían. Una tenía el pelo de color castaño y la otra era morena.