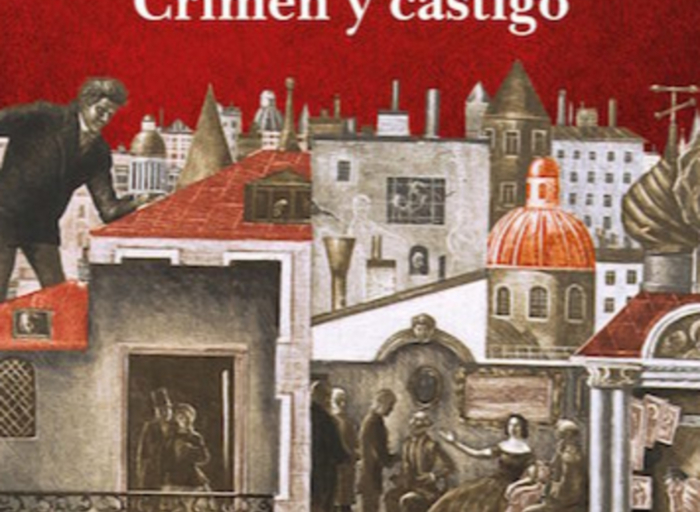Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
QUINTA PARTE
CAP I
Al día siguiente de aquel otro fatal en que Pedro Petrovitch tuvo su explicación con las señoras de Raskolnikoff, las ideas de aquél se esclarecieron y con extremo disgusto suyo le fué forzoso reconocer que la ruptura, en la cual no había querido creer el día antes, era un hecho consumado. La negra serpiente del amor propio herido le estuvo mordiendo el corazón durante toda la noche. Al saltar de la cama, el primer movimiento de Pedro Petrovitch fué irse a mirar al espejo, temiendo que durante la noche le hubiese invadido la ictericia. Por fortuna esta aprensión no era fundada. Al contemplar su rostro pálido y distinguido, llegó hasta a consolarse por breves instantes ante la idea de que no le costaría trabajo reemplazar a Dunia y quién sabe si ventajosamente. Pero no tardó en desechar esta esperanza quimérica y lanzó un fuerte salivazo, lo que hizo sonreír burlonamente a su joven amigo y compañero de habitación, Andrés Semenovitch Lebeziatnikoff.
Pedro Petrovitch advirtió ese mudo sarcasmo y lo puso en la cuenta de su amigo, cuenta que estaba ya bastante cargada, y redobló su cólera después que hubo reflexionado que no debía hablar de esta historia a Andrés Semenovitch. Fué la segunda tontería que el arrebato le hizo cometer el día anterior: había cedido a la necesidad de desahogar el exceso de su irritación.
Durante toda la mañana la suerte se ensañó en perseguir a Ludjin. En el mismo Senado, el negocio en que se ocupaba le reservaba un disgusto. Lo que le molestaba más que nada era la imposibilidad de hacer entrar en razón al propietario de la nueva casa que había alquilado en vista de su próximo enlace. Este individuo, alemán de origen, era un antiguo obrero a quien la fortuna había sonreído; no aceptaba ninguna transacción y reclamaba el pago entero del alquiler estipulado en el contrato, aun cuando Pedro Petrovitch le devolvía el cuarto casi restaurado.
El tapicero no se mostraba más complaciente que el propietario, y pretendía quedarse hasta con el último rublo de la señal recibida por la venta de un mobiliario de que Pedro Petrovitch «aun no se había hecho cargo». «Va a ser menester que me case para recuperar los muebles», decía rechinando los dientes el desgraciado Ludjin. Una última esperanza atravesaba su alma. «¿Era posible que aquel mal no tuviera remedio?» Tenía clavado en el corazón, como una espina, el recuerdo de los encantos de Dunia. Fué para él aquello un trago muy amargo, y si hubiera podido, con un simple deseo, hacer morir a Raskolnikoff, de seguro que Pedro Petrovitch habría matado al joven inmediatamente.
«Otra tontería de mi parte ha sido no darles dinero», pensaba mientras volvía entristecido a casa de Lebeziatnikoff. «¿Por qué he sido yo tan judío? ¡Fué un mal cálculo!… ¡Dejándolas momentáneamente en la estrechez, yo creía prepararlas a que vieran en mí una providencia, y he aquí que se me deslizan entre los dedos!… No, no. Si yo les hubiera dado mil quinientos rublos, por ejemplo, para que comprasen la canastilla en el Almacén Inglés, mi conducta hubiera sido a la vez más noble y más hábil y no me habrían dejado tan fácilmente. Dados sus principios, se hubieran creído, sin duda, obligadas a devolverme regalos y dinero; esta resolución les hubiera sido penosa y difícil, habría sido para ellas cuestión de conciencia. ¿Cómo atreverse entonces a poner así a la puerta a un hombre que se había mostrado tan generoso, y tan delicado?… He hecho una tontería.»
Pedro Petrovitch volvió de nuevo a rechinar los dientes y se trató de imbécil, en su fuero interno, por supuesto…