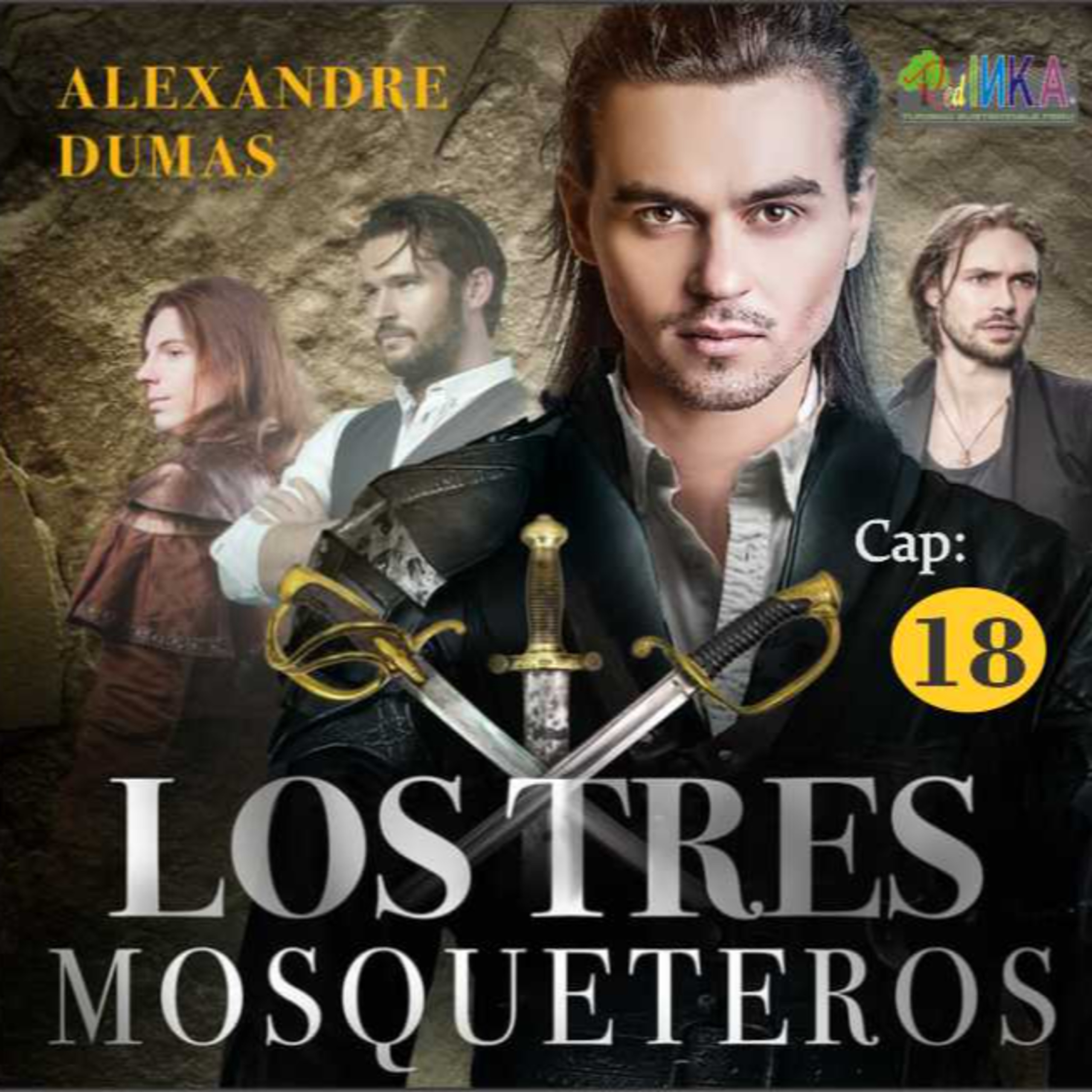
Los tres mosqueteros (Les trois mousquetaires)
Alexandre Dumas
Capítulo XVIII
El amante y el marido
–¡Ay, señora! —dijo D’Artagnan entrando por la puerta que le abría la joven—. Permitidme decíroslo, tenéis un triste marido.
—¡Entonces habéis oído nuestra conversación! —preguntó vivamente la señora Bonacieux, mirando a D’Artagnan con inquietud.
—Toda entera.
—Dios mío, ¿cómo?
—Mediante un procedimiento conocido por mí, gracias al cual oí también la conversación más animada que tuvisteis con los esbirros del cardenal.
—¿Y qué habéis comprendido de lo que decíamos?
—Mil cosas: en primer lugar, que vuestro marido es un necio y un imbécil, afortunadamente; luego, que estáis en un apuro, cosa que me ha encantado y que me da ocasión de ponerme a vuestro servicio, y Dios sabe si estoy dispuesto a arrojarme al fuego por vos; finalmente que la reina necesita que un hombre valiente, inteligente y adicto haga por ella un viaje a Londres. Yo tengo al menos dos de las tres cualidades que necesitáis, y heme aquí.
La señora Bonacieux no respondió, pero su corazón batía de alegría y una secreta esperanza brilló en sus ojos.
—¿Y qué garantía me daréis —preguntó— si consiento en confiaros esta misión?
—Mi amor por vos. Veamos, decid, ordenad: ¿qué hay que hacer?
—¡Dios mío, Dios mío! —murmuró la joven—. Debo confiaros un secreto semejante, señor. ¡Sois casi un niño!
—Bueno, veo que os falta alguien que os responda por mí.
—Confieso que eso me tranquilizaría mucho.
—¿Conocéis a Athos?
—No.
—¿A Porthos?
—No.
—¿A Aramis?
—No. ¿Quiénes son esos señores?
—Mosqueteros del rey. ¿Conocéis al señor de Tréville, su capitán?
—¡Oh, sí, a ese lo conozco! No personalmente, sino por haber oído hablar de él más de una vez a la reina como de un valiente y leal gentilhombre.
—¿No teméis que él os traicione por el cardenal, no es así?
—¡Oh, no, seguro que no!
—Pues bien, reveladle vuestro secreto y preguntadle si por importante, por precioso, por terrible que sea podéis confiármelo.
—Pero ese secreto no me pertenece y no puedo revelarlo de ese modo.
—Ibais a confiar de buena gana en el señor Bonacieux —dijo D’Artagnan con despecho.
—Como se confía una carta al hueco de un árbol, al ala de un pichón, al collar de un perro.
—Sin embargo yo, como veis, os amo.
—Vos lo decís.
—¡Soy un hombre galante!
—Lo creo.
—¡Soy valiente!

