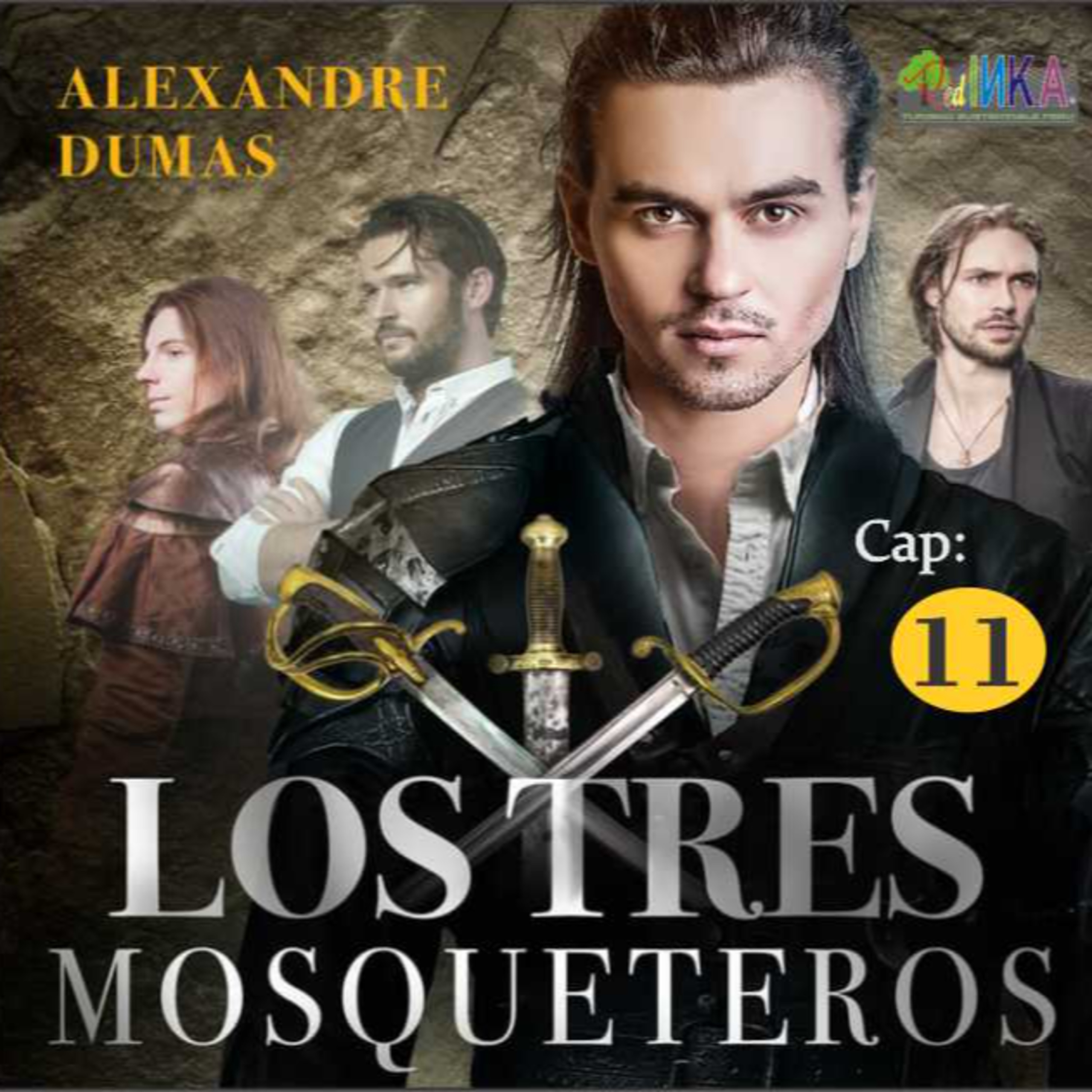
Los tres mosqueteros (Les trois mousquetaires)
Alexandre Dumas
Capítulo XI
La intriga se anula
Una vez hecha la visita al señor de Tréville, D’Artagnan tomó, todo pensativo, el camino más largo para regresar a su casa.
¿En qué pensaba D’Artagnan, que se apartaba así de su ruta, mirando las estrellas del cielo, tan pronto suspirando como sonriendo?
Pensaba en la señora Bonacieux. Para un aprendiz de mosquetero, la joven era casi una idealidad amorosa. Bonita, misteriosa, iniciada en casi todos los secretos de la corte, que reflejaban tanta encantadora gravedad sobre sus trazos graciosos, era sospechosa de no ser insensible, lo cual es un atractivo irresistible para los amantes novicios; además, D’Artagnan la había liberado de manos de aquellos demonios que querían registrarla y maltratarla, y este importante servicio había establecido entre ella y él uno de esos sentimientos de gratitud que fácilmente adoptan un carácter más tierno.
D’Artagnan se veía ya, ¡tan deprisa caminan los sueños en alas de la imaginación!, abordado por un mensajero de la joven que le daba algún billete de cita, una cadena de oro o un diamante. Ya hemos dicho que los jóvenes caballeros recibían sin vergüenza de su rey: añadamos que, en aquel tiempo de moral fácil, no tenían tampoco vergüenza con sus amantes, ni de que éstas les dejaran casi siempre preciosos y duraderos recuerdos, como si ellas hubieran tratado de conquistar la fragilidad de sus sentimientos con la solidez de sus dones.
Se hacía entonces carrera por medio de las mujeres, sin ruborizarse. Las que no eran más que bellas, daban su belleza, y de ahí viene sin duda el proverbio según el cual la joven más bella del mundo no puede dar más que lo que tiene. Las que eran ricas daban además una parte de su dinero, y se podría citar un buen número de héroes de esa galante época que no hubieran ganado ni sus espuelas primero, ni sus batallas luego, sin la bolsa más o menos provista que su amante ataba al arzón de su silla.
D’Artagnan no poseía nada: la indecisión del provinciano, barniz ligero, flor efímera, vello de melocotón, se había evaporado al viento de los consejos poco ortodoxos que los tres mosqueteros daban a su amigo. D’Artagnan, siguiendo la extraña costumbre de la época, miraba a París como en campaña, y esto ni más ni menos que en Flandes: el español allá lejos, la mujer aquí. Por todas partes había un enemigo que combatir contribuciones que alcanzar.
Pero, digámoslo, por ahora D’Artagnan estaba movido por un sentimiento más noble y más desinteresado. El mercero le había dicho que era rico: el joven había podido adivinar que, con un necio como lo era el señor Bonacieux, debía ser la mujer quien tenía la llave de la bolsa. Pero todo esto no había influido para nada en el sentimiento producido por la visita de la señora Bonacieux, y el interés había permanecido casi extraño a este comienzo de amor que había sido la continuación. Decimos casi, porque la idea de que una mujer joven, bella, graciosa, espiritual, es rica al mismo tiempo, nada quita a ese comienzo de amor, todo lo contrario, lo corrobora.
Hay en la holgura una multitud de cuidados y de caprichos aristocráticos que le van bien a la belleza. Unas medias finas y blancas, un vestido de seda, un bordado de encaje, una bonita zapatilla en el pie, una cinta nueva en la cabeza, no hacen bonita a una mujer fea, pero hacen bella a una mujer bonita, sin contar que las manos ganan con todo esto; las manos, sobre todo en las mujeres, necesitan permanecer ociosas para permanecer bellas.

