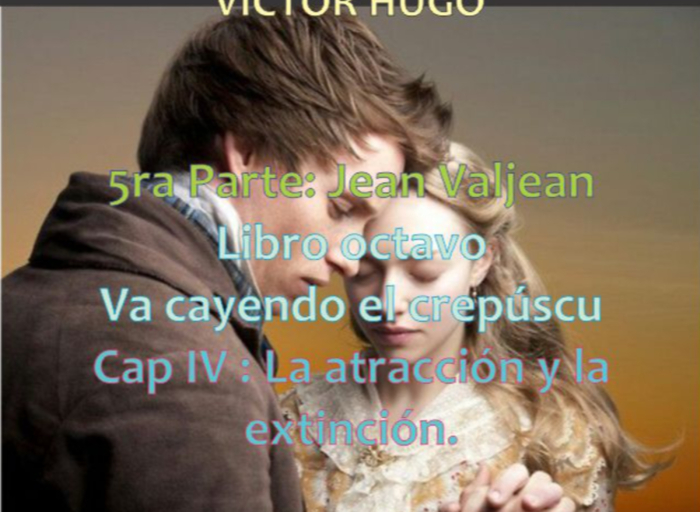La señora Bovary de Gustave Flaubert
Tercera parte.
Capítulo IV
No tardó Léon en adoptar ante sus colegas un aire de superioridad; se abstuvo de tratarlos y descuidó por completo los expedientes.
Esperaba las cartas de Emma; las volvía a leer, le escribía. La evocaba con toda la fuerza de su deseo y de sus recuerdos. El ansia de volver a verla creció, en vez de mermar, con la ausencia; así que un sábado por la mañana se escapó del bufete.
Cuando, desde lo alto de la cuesta, divisó en el valle el campanario de la iglesia con su bandera de hojalata girando al viento, notó ese deleite mezclado con vanidad triunfante y enternecimiento egoísta que deben de sentir los millonarios cuando vuelven a su pueblo.
Fue a rondar la casa de Emma. Brillaba una luz en la cocina. Acechó su sombra detrás de los visillos. No apareció nadie.
La señora Lefrançois hizo muchos aspavientos al verlo, y lo encontró «más alto y más delgado», mientras que Artémise, en cambio, lo vio «más fuerte y más moreno».
Cenó en la sala pequeña, como antes, pero solo, sin el recaudador; porque Binet, harto de esperar a que llegase La Golondrina, había adelantado definitivamente la cena una hora y ahora cenaba a las cinco en punto y, además, aseguraba las más de las veces que aquella antigualla de reloj atrasaba.
Léon se decidió por fin y fue a llamar a la puerta del médico. La señora estaba en su habitación y tardó un cuarto de hora en bajar. El señor pareció encantado de volver a verlo; pero no se movió de casa en toda la velada ni en todo el día siguiente.
Léon se vio con Emma a solas por la noche, muy tarde, detrás del jardín, en la callejuela: ¡en la callejuela como con el otro! Había tormenta y charlaban debajo de un paraguas a la luz de los relámpagos.