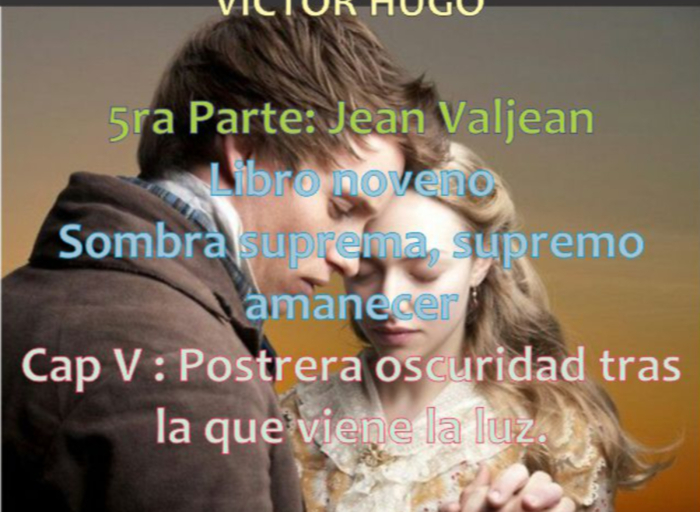Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Cuarta Parte: El idilio de la calle de Plumet y La epopeya de la calle de Saint-Denis
Libro decimoquinto
La calle de L’Homme-Armé
Cap II : El golfillo enemigo de las luces.
¿Cuánto tiempo estuvo así? ¿Cuáles fueron los flujos y reflujos de aquella meditación trágica? ¿Se enderezó? ¿Siguió doblegado? ¿Se había doblado hasta quebrarse? ¿Podía enderezarse aún y volver a recobrar el equilibrio de la conciencia haciendo pie en algo sólido? Es harto probable que ni él hubiera podido decirlo.
La calle estaba desierta. Unos cuantos vecinos que volvían apresuradamente a casa ni siquiera se fijaron en él. En momentos de peligro cada cual va a lo suyo. El farolero vino, como solía, a encender el farol que estaba precisamente delante de la puerta del número 7 y se fue. Jean Valjean no le habría parecido un hombre vivo a cualquiera que lo hubiera visto entre aquellas sombras. Allí estaba, sentado en el mojón de su portal, quieto como una larva de hielo. La desesperación congela. Se oía el toque de rebato y unos cuantos rumores tempestuosos. Entre todas aquellas convulsiones de la campana mezclándose con el levantamiento, el reloj de Saint-Paul dio las once, grave y sin apresurarse; porque el toque de alarma es el hombre; y la hora es Dios. Jean Valjean no echó cuenta del paso de una hora a otra; Jean Valjean no se movió. Pero, más o menos en ese momento, una explosión repentina sonó por la parte del Mercado Central; y luego siguió otra, aún más violenta; se trataba probablemente del ataque a la barricada de la calle de La Chanvrerie, ese que hemos visto más arriba que rechazó Marius. Con esa doble explosión, cuya furia parecía mayor en el estado de estupor de la noche, Jean Valjean se sobresaltó; se irguió, mirando hacia el lado del que venía el ruido; luego volvió a desplomarse en el mojón, cruzó los brazos y la cabeza volvió a caerle despacio sobre el pecho.
Reanudó el tenebroso diálogo consigo mismo.
De repente alzó la vista; alguien andaba por la calle, oía pasos cerca; miró y, a la luz del farol, por el lado de la calle que acaba en los Archivos, vio una cara pálida, joven y radiante.
Gavroche acababa de llegar a la calle de L’Homme-Armé.
Gavroche iba mirando hacia arriba y parecía buscar algo. Veía perfectamente a Jean Valjean, pero sin tenerlo en cuenta.
Gavroche, tras mirar hacia arriba, miró hacia abajo; se ponía de puntillas y palpaba las puertas y las ventanas de las plantas bajas; estaban todas cerradas a cal y canto. Tras probar con cinco o seis fachadas de casas, todas igual de atrancadas, el golfillo se encogió de hombros y discutió la cuestión consigo mismo de la siguiente forma:
—¡Cáspita!
Y luego volvió a mirar hacia arriba.
Jean Valjean, quien, momentos antes, en el estado de ánimo en que se hallaba, no le habría dirigido la palabra a nadie ni le habría respondido, notó un impulso irresistible de trabar conversación con aquel niño.
—Pequeño —dijo—, ¿qué tienes?
—Tengo que tengo hambre —contestó Gavroche sin rodeos. Y añadió: «Ni que usted fuera tan alto».
Jean Valjean rebuscó en el bolsillo del chaleco y sacó una moneda de cinco francos.
Pero Gavroche, que era de la familia de la nevatilla y pasaba enseguida de un gesto a otro, acababa de coger una piedra. Había visto el farol.