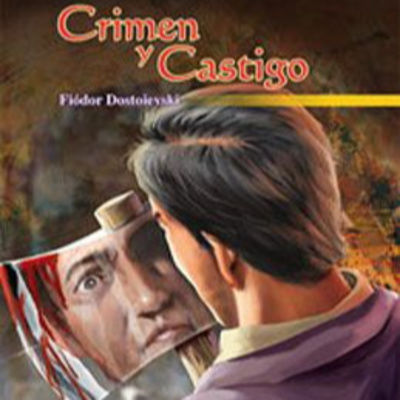Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Primera Parte: Fantine
Libro séptimo
El caso Champmathieu
Cap II : Perspicacia de maese Scaufflaire.
Desde el ayuntamiento, se fue a la salida de la ciudad, a ver a un flamenco, maese Scaufflaer, a cuyo apellido le habían dado la forma afrancesada de Scaufflaire, que alquilaba caballos y «cabriolés a discreción».
Para ir a casa del tal Scaufflaire, lo más rápido era tomar por una calle poco frecuentada donde estaba la rectoral de la parroquia a que pertenecía el señor Madeleine. Se decía del párroco que era hombre digno, respetable y de buen consejo. Cuando el señor Madeleine llegó ante la rectoral, sólo había en la calle un transeúnte, y el transeúnte se fijó en lo siguiente: el señor alcalde, tras pasar de largo ante la casa parroquial, se detuvo, se quedó quieto, dio luego marcha atrás y desanduvo el camino hasta la puerta de la rectoral, que era una puerta ni principal ni de servicio y con llamador de hierro. Llevó la mano con vehemencia al llamador y lo alzó; volvió a detenerse y se quedó quieto y como pensativo; tras unos segundos, en vez de soltar el llamador de golpe, lo bajó despacio y siguió andando con una especie de prisa que no llevaba antes.
El señor Madeleine encontró a maese Scaufflaire en su casa y recosiendo unos arneses.
—Maese Scaufflaire —preguntó—, ¿tiene un caballo bueno?
—Señor alcalde —dijo el flamenco—, todos mis caballos son buenos. ¿Qué entiende por un caballo bueno?
—Entiendo un caballo que pueda hacer veinte leguas en un día.
—¡Demonios! —dijo el flamenco—. ¡Veinte leguas!
—Sí.
—¿Tirando de un cabriolé?
—Sí.
—¿Y cuánto tiempo podrá descansar después de la carrera?
—Tiene que volver a salir al día siguiente, si menester fuere.
—¿Para hacer el mismo trayecto?
—Sí.
—¡Demonios, demonios! ¿Y son veinte leguas?
El señor Madeleine se sacó del bolsillo el papel donde había anotado los números. Se los enseñó al flamenco. Eran: 5, 6, 8 ½.
—Mire —dijo—. En total, diecinueve y media, que es como decir veinte leguas.
—Señor alcalde —contestó el flamenco—, tengo lo que necesita. Mi caballito blanco. Ha debido de verlo pasar de vez en cuando. Es un animal pequeño, de Le Bas-Boulonnais. Muy fogoso. Primero quisieron hacer de él un caballo de montar. ¡Bah! Se encabritaba y tiraba al suelo a todo el mundo. Decían que era repropio y no sabían qué hacer con él. Lo compré y lo puse a tirar del cabriolé. Eso era lo que quería, señor alcalde. Es dócil como una niña, va como el viento. ¡Eso sí, que a nadie se le ocurra subírsele encima! Eso de que lo monten no va con él. Cada cual tiene sus propias ambiciones. Tirar, sí; llevar, no; se conoce que eso fue lo que se dijo a sí mismo.
—¿Y hará esa carrera?
—Las veinte leguas que usted quiere. Siempre al trote, y en menos de ocho horas. Pero voy a decirle en qué condiciones.
—Diga.
—Primero, tiene que dejarlo descansar una hora a medio camino; que coma, y que haya alguien delante mientras come para que el mozo de la posada no le robe la avena; porque he notado que en las posadas la avena más que comérsela los caballos se la beben los mozos de cuadra.
—Habrá alguien delante.
—Segundo… ¿El cabriolé es para el señor alcalde?
—Sí.
—¿El señor alcalde sabe conducir?
—Sí.
—Pues el señor alcalde tiene que viajar solo y sin equipaje para no cargar demasiado al caballo.
—De acuerdo.