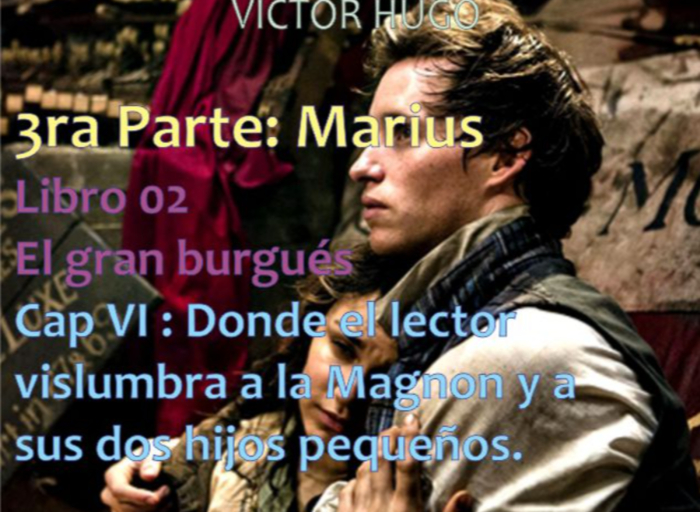Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Segunda Parte: Cosette
Libro primero
Waterloo
Cap XVI : Quot libras in duce?.
La batalla de Waterloo es un enigma. Tan poco clara para quienes la ganaron como para quien la perdió. Para Napoleón, se debió al pánico[18]; Blücher no ve nada; Wellington no entiende nada. Véanse los informes. Los boletines son confusos y los comentarios, liosos. Unos balbucean; otros tartamudean. Jomini divide la batalla de Waterloo en cuatro momentos; Muffling la parte en tres peripecias; Charras, aunque en algunos puntos no coincidamos con él, es el único que captó, con su perspicacia tan capaz, las líneas básicas que caracterizan esa catástrofe de la genialidad humana enfrentada al azar divino. Todos los demás historiadores están deslumbrados hasta cierto punto y, en ese deslumbramiento, van a tientas. Día fulgurante, desde luego; se desploma la monarquía militar que, para mayor asombro de todos los soberanos, arrastró a todos los reinos; desplome de la fuerza; desbandada de la guerra.
En este acontecimiento, que lleva la impronta de una necesidad sobrehumana, poco tienen que ver los hombres.
¿Quitarles Waterloo a Wellington o a Blücher es quitarles algo a Inglaterra y Alemania? No. Ni esa ilustre Inglaterra ni esa augusta Alemania quedan en entredicho en el problema de Waterloo. Gracias al cielo, los países son grandes más allá de las lúgubres aventuras de la espada. Ni Alemania, ni Inglaterra ni Francia caben en una vaina. En estos tiempos en que Waterloo no es ya sino un entrechocar de sables, por encima de Blücher, Alemania tiene a Goœthe, y por encima de Wellington, Inglaterra tiene a Byron. Un anchuroso amanecer de ideas es lo propio de nuestro siglo y, en esa aurora, la luz de Inglaterra y Alemania es esplendorosa. Son majestuosas porque piensan. El altísimo nivel que aportan a la civilización les es intrínseco; emana de ellas y no de un accidente. No es Waterloo el manantial de su creciente grandeza en el siglo XIX. Sólo los pueblos bárbaros tienen crecidas súbitas después de una victoria. Es la vanidad pasajera de los torrentes crecidos tras la tormenta. Los pueblos civilizados, sobre todo en los tiempos que corren, ni van a más ni van a menos por la buena o la mala fortuna de un capitán. Su peso específico en el género humano es fruto de algo más que un combate. Su honor, a Dios gracias, su dignidad, su luz, su genio no son números que los héroes y los conquistadores puedan jugarse en la lotería de las batallas. Con frecuencia una batalla perdida es un progreso conquistado. Menos gloria, más libertad. El tambor calla y la razón toma la palabra. Es el juego de quien pierde gana. Hablemos, pues, fríamente de Waterloo por ambos lados. Demos al azar lo que es del azar y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es Waterloo? ¿Una victoria? No. Una quina.
Quina que ganó Europa y pagó Francia.
No puede decirse que mereciera la pena poner ahí un león.
Waterloo es, por lo demás, el más extraño encuentro que darse pueda en la historia. Napoleón y Wellington. No son enemigos, son contrarios. Nunca Dios, que gusta de las antítesis, creó un contraste más sobrecogedor ni una confrontación más extraordinaria. Por una parte, la precisión, la previsión, la geometría, la prudencia, la retirada asegurada, las reservas atendidas, una sangre fría obstinada, un método imperturbable, la estrategia que le saca partido al terreno, la táctica que equilibra los batallones, la carnicería a cordel, la guerra regulada reloj en mano, nada dejado al azar de forma deliberada, el antiguo valor clásico, la corrección absoluta; y, por otra, la intuición, la adivinación, la peculiaridad militar,…