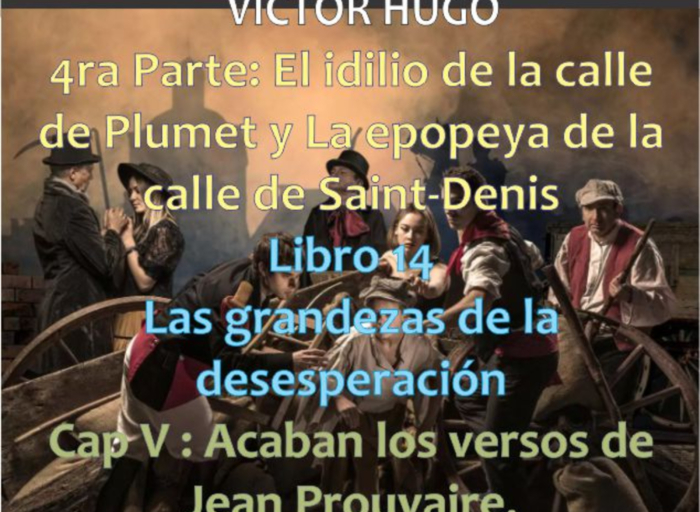Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Segunda Parte: Cosette
Libro quinto
A escopetas negras, rehala muda
Cap VII : Prosigue el enigma.
Se había levantado el viento frío de la noche, lo que quería decir que debía de ser entre la una y las dos de la mañana. La pobre Cosette no decía nada. Como estaba sentada a su lado y había reclinado la cabeza en él, Jean Valjean pensó que se había dormido. Se agachó y la miró. Cosette tenía los ojos abiertos de par en par y una expresión meditabunda que le resultó dolorosa a Jean Valjean.
Seguía temblando.
—¿Tienes sueño? —le dijo Jean Valjean.
—Tengo mucho frío —contestó ella.
Un momento después, añadió:
—¿Sigue ahí?
—¿Quién? —dijo Jean Valjean.
—La señora Thénardier.
Jean Valjean no se acordaba ya del sistema a que había recurrido para que Cosette estuviera callada.
—¡Ah! —dijo—. Ya se ha ido. Ya no tienes que tener miedo de nada.
La niña suspiró como si se le quitase un peso del pecho.
La tierra estaba húmeda; el almacén, abierto por todos lados; el viento era cada vez más frío. El hombre se quitó la levita y envolvió en ella a Cosette.
—¿Así tienes menos frío?
—¡Ya lo creo, padre!
—Bueno, pues espérame un momento, que ahora vuelvo.
Salió de las ruinas y caminó a lo largo del edificio principal, buscando algún refugio mejor. Encontró puertas, pero estaban cerradas. Había rejas en todas las ventanas de la planta baja.
Cuando acababa de dejar atrás la esquina interior del edificio, se fijó en que estaba llegando a unas ventanas abovedadas, y vio algo de claridad. Se puso de puntillas y miró por una de esas ventanas. Daban todas a una sala bastante amplia, pavimentada con grandes baldosas, que interrumpían arcos y columnas, y donde sólo se veía una lucecita y muchas sombras. La luz venía de una lamparilla encendida en un rincón. Aquella sala estaba desierta y nada se movía en ella. Pero, a fuerza de mirar, le pareció ver en el suelo, en las baldosas, algo que parecía tapado con un sudario y recordaba una forma humana. Estaba bocabajo, con la cara pegada a la piedra y los brazos en cruz, en la inmovilidad de la muerte. Hubiérase dicho, porque había una especie de serpiente tirada en el suelo, que aquella forma siniestra llevaba una cuerda al cuello.
Toda la sala estaba sumida en esa bruma de los lugares con poca luz que los torna aún más espantosos.
Muchas veces dijo luego Jean Valjean que, aunque en la vida se había cruzado con muchos espectáculos fúnebres, nunca había visto nada que helase más la sangre ni más terrible que aquella figura enigmática cumpliendo con a saber qué rito misterioso y desconocido en aquel lugar oscuro, vislumbrada así en la noche y la oscuridad. Espantaba pensar que, a lo mejor, estaba muerta; y espantaba más aún pensar que podía estar viva.
Tuvo el coraje de pegar la frente al cristal y de acechar, por si aquello se movía. Por mucho que se quedó allí un rato que le pareció muy largo, la forma tirada en el suelo no hacía movimiento alguno. De pronto, lo embargó un terror inexplicable y salió huyendo. Echó a correr hacia el almacén sin atreverse a mirar atrás. La parecía que, si volvía la cabeza, vería que la figura iba tras él a zancadas moviendo los brazos.