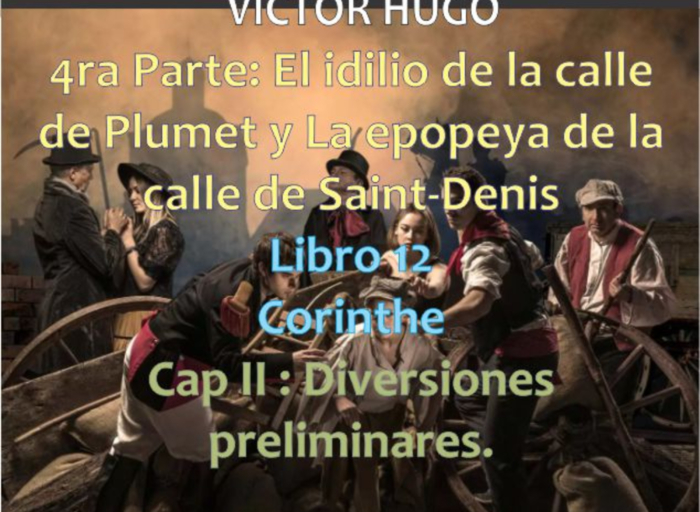Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro primero
La guerra entre cuatro paredes
Cap XXIII : Orestes en ayunas y Pílades borracho.
Por fin, haciéndose estribo unos a otros con las manos, ayudándose del esqueleto de la escalera, trepando por las paredes, agarrándose al techo, malhiriendo en el filo mismo de la trampilla a los últimos que resistían, alrededor de veinte asediantes, soldados, guardias nacionales, guardias municipales, todos revueltos, la mayoría con el rostro desfigurado por las heridas de aquella ascensión fatídica, irrumpieron en la sala del primer piso. Allí no quedaba ya sino un hombre en pie, Enjolras. Sin cartuchos, sin espada, sólo tenía en la mano el cañón de la carabina cuya culata les había roto en la cabeza a los que habían ido entrando. Había interpuesto entre los asaltantes y él la mesa de billar; había retrocedido hasta una esquina de la sala y allí, con mirada altanera y la cabeza enhiesta, con aquel trozo de arma en la mano, resultaba aún lo bastante temible para que hubiera un espacio vacío a su alrededor. Se alzó un grito:
—Es el jefe. Fue él quien mató al artillero. Si se ha metido ahí, bien está ahí. Que se quede donde está. Vamos a fusilarlo aquí mismo.
—Fusiladme —dijo Enjolras.
Y tirando el trozo de carabina y cruzando los brazos, presentó el pecho.
La audacia de quien sabe morir siempre conmueve a los hombres. No bien hubo cruzado los brazos Enjolras, aceptando el final, cesó en la sala el estruendo de la lucha y aquel caos se apaciguó repentinamente para convertirse en algo así como una solemnidad sepulcral. Era como si el peso de la majestuosidad amenazadora de Enjolras, desarmado e inmóvil, cayera sobre aquel tumulto y bastase la autoridad de la mirada serena de aquel joven, el único que no tenía herida alguna, soberbio, ensangrentado, encantador, indiferente como si fuese invulnerable, para obligar a ese tropel siniestro a matarlo con respeto. Su apostura, que en aquellos momentos el orgullo hacía parecer mayor aún, era un fulgor; y como si, de la misma forma que no habían podido herirlo, no pudiera estar cansado tras aquellas veinticuatro horas espantosas que acababan de transcurrir, seguía bermejo y sonrosado. A él quizá era a quien se refería tiempo después, ante el consejo de guerra, un testigo, al decir: «Había un insurrecto a quien oí que llamaban Apolo». Un guardia nacional, que estaba apuntando a Enjolras, bajó el arma diciendo: «Me da la impresión de que voy a fusilar una flor».
Doce hombres formaron un pelotón en la esquina opuesta a aquella en que estaba Enjolras y prepararon los fusiles en silencio.
Luego, un sargento gritó:
—¡Apunten!
Un oficial intervino.
—Esperen.
Y le preguntó a Enjolras:
—¿Quiere que le venden los ojos?
—No.
—¿Fue usted quien mató al sargento de artillería?
—Sí.
Grantaire llevaba despierto unos momentos.
Recordemos que Grantaire llevaba desde la víspera durmiendo en la sala de arriba de la taberna, sentado en una silla y desplomado encima de una mesa.
Era la consumación, en toda su plenitud, de la antigua metáfora: difunto de taberna. El repugnante filtro de ajenjo, cerveza negra y alcohol lo había sumido en un letargo.