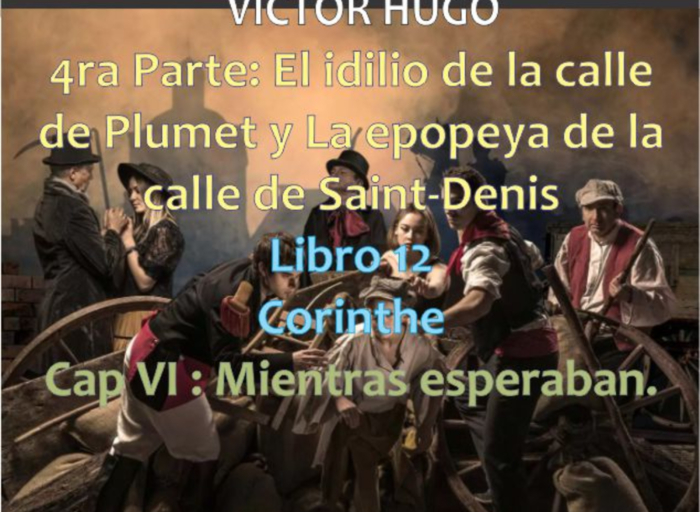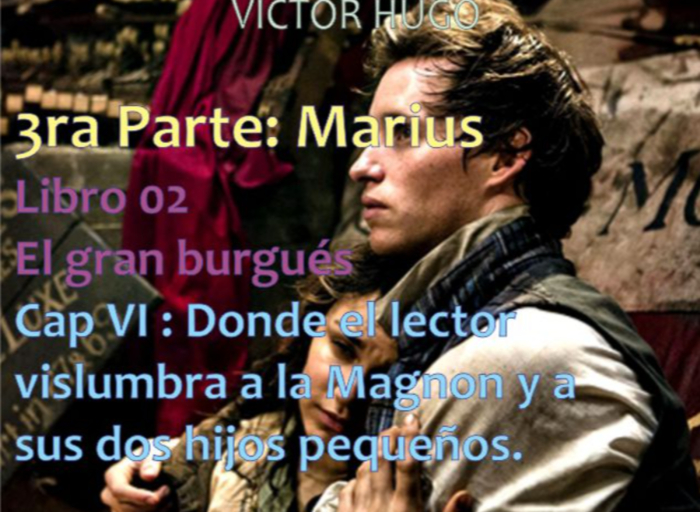Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Cuarta Parte: El idilio de la calle de Plumet y La epopeya de la calle de Saint-Denis
Libro séptimo
La jerga
Cap III : Jerga que llora y jerga que ríe.
Como estamos viendo, a toda la jerga, la jerga de hace cuatrocientos años y la jerga de hoy, la impregna ese sombrío espíritu simbólico que aporta a todas las palabras ora un porte doliente, ora una expresión amenazadora. Notamos en ella la antigua tristeza hosca de aquellos truhanes de la Corte de los Milagros, que jugaban a las cartas con barajas propias, algunas de las cuales han llegado hasta nosotros. El ocho de tréboles, por ejemplo, era un árbol grande con ocho hojas de trébol enormes, algo así como una personificación fantástica del bosque. Al pie de ese árbol había una hoguera en que tres liebres estaban asando a un cazador en un espetón y, detrás, encima de otra hoguera, había un caldero humeante del que salía una cabeza de perro. Nada puede haber más lóbrego que esas represalias pintadas en una baraja porque había hogueras de asar contrabandistas y calderos de hervir falsificadores de moneda. Las formas diversas que adoptaba el pensamiento en el reino de la jerga, incluso la canción, incluso la broma, incluso la amenaza, tenían todas ellas ese mismo carácter de impotencia y agobio. Todas las canciones, algunas de cuyas melodías se conservaron, eran humildes y tan lastimeras que hacían llorar. La gente de mal vivir es, siempre, la pobre gente de mal vivir, y es siempre la liebre que se esconde, el ratón que huye, el pájaro que escapa. Apenas si protesta, se limita a suspirar: No se guilla uno cómo meg, el bato de los orgues, puede desgraciar a sus miones y oír cómo las pían sin piarlas él también[62]. El mísero, siempre que le da tiempo a pensar, se encoge ante la ley y se humilla ante la sociedad; se tumba en el suelo boca abajo, suplica, tira por el camino de la compasión; se nota que sabe que tiene la culpa de algo.
A mediados del siglo pasado, hubo un cambio. Las canciones de las cárceles, los ritornelos de los ladrones, adquirieron, por decirlo de alguna manera, un temple insolente y jovial. El maluré quejumbroso se convirtió en lariflá. Nos encontramos, en el siglo XVIII, en casi todas las canciones de galeras, presidios y chusmas, un regocijo diabólico y enigmático. Se oye este estribillo estridente y saltarín que diríase que toma luz de un resplandor fosforescente y es como si algún fuego fatuo que tocara el pífano fuera soltándolo por el bosque:
Mirlababi surlabobó
Mirlitón ribón ribé
Surlababi mirlababo
Mirlitón ribón ribó.
Se cantaba mientras se degollaba a alguien en un sótano o en un rincón del bosque.
Es un síntoma que tiene su importancia. En el siglo XVIII la antigua melancolía de esas clases cetrinas desaparece. Se echan a reír. Se burlan de meg, el grande, y del bahisto. Llega Louis XV y llaman al rey de Francia «el marqués de los parises». Ya están casi alegres. De esos miserables brota algo así como una luz liviana, como si ya no les pesase la conciencia. Las lastimosas tribus de la sombra no cuentan ya solamente con la audacia desesperada de las acciones, tienen también la audacia despreocupada del ingenio. Señal de que va a menos la conciencia de ser criminales y que notan que tienen, entre los pensadores y los caviladores, a saber qué valedores que ni siquiera saben que lo son. Señal de que el robo y el saqueo están empezando a infiltrarse incluso en algunas doctrinas y algunos sofismas, de forma tal que ellos pierden un tanto la fealdad y se la traspasan en buena parte a los sofismas y a las doctrinas. Señal, por fin, si no surge alguna diversión, de que se avecina una eclosión prodigiosa.