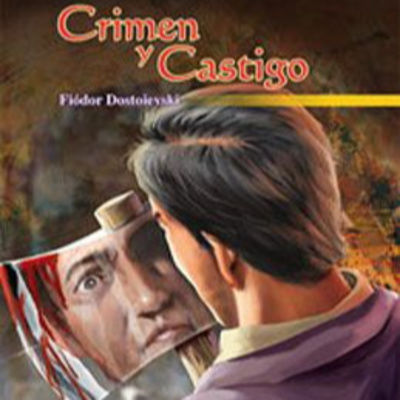Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Tercera Parte: Marius
Libro sexto
La conjunción de dos estrellas
Cap VIII : Incluso los inválidos pueden ser dichosos.
Ya que hemos pronunciado la palabra pudor, y puesto que no nos callamos nada, tenemos que decir que, sin embargo, hubo una ocasión en que, pese al éxtasis en que vivía, «su Ursule» le dio motivo para un serio agravio. Era uno de esos días en que la joven convencía al señor Leblanc para que se levantasen y caminasen por el paseo. Soplaba una fuerte brisa de pradial que movía la cima de los plátanos. El padre y la hija, del brazo, acababan de pasar por delante del banco de Marius. Marius se había levantado tras pasar ellos y los seguía con la mirada, como debe hacer en una situación así un alma enajenada.
De repente, una ráfaga de viento más vivaracha que las otras, y que tenía probablemente a su cargo cumplir con los cometidos de la primavera, salió volando desde el vivero, cayó sobre el paseo, envolvió a la joven en un delicioso escalofrío digno de las ninfas de Virgilio y de los faunos de Teócrito y le levantó el vestido, ese vestido más sagrado que la túnica de Isis, casi hasta la altura de la liga. Apareció una pierna de una forma exquisita. Marius la vio. Y aquello lo exasperó y lo puso furioso.
La joven se había bajado el vestido velozmente con un ademán divinamente azarado, pero no por ello si indignó menos Marius. Sólo estaba él en el paseo, bien es cierto. Pero podía haber habido alguien. ¿Y si hubiera habido alguien? ¡Cómo puede concebirse algo así! ¡Es espantoso lo que acababa de hacer! La pobre niña, ¡ay!, no había hecho nada; sólo había un culpable, el viento; pero Marius, en quien vibraba confusamente el Bartolo que lleva dentro Querubín, estaba decidido a enfadarse y celoso de su sombra. Así es, efectivamente, como despiertan en el corazón humano y se imponen, incluso sin tener derecho a ello, los agrios y peculiares celos carnales. Por lo demás, dejando aparte esos celos, no le había resultado nada agradable la vista de esa pierna deliciosa; la media blanca de la primera mujer que hubiera pasado por allí le habría gustado más.
Cuando «su Ursule», tras haber llegado al final del paseo, desanduvo lo andado con el señor Leblanc y pasó delante del banco en que Marius había vuelto a sentarse, Marius le espetó una mirada arisca y feroz. La joven tuvo ese leve retroceso acompañado de un parpadeo que quiere decir: «Bueno, pero ¿qué le pasa?».
Ésta fue su «primera pelea».
Acababa apenas Marius de echarle esa bronca con la mirada cuando pasó alguien por el paseo. Era un inválido muy encorvado, muy arrugado y muy pálido, que vestía un uniforme Luis XV; lucía en el pecho la plaquita ovalada de paño rojo con dos espadas cruzadas, la orden de San Luis del soldado, y le hacían también de adorno una de las mangas de la casaca sin brazo dentro, una barbilla de plata y una pierna de palo. A Marius le pareció vislumbrar que aquel hombre tenía una expresión muy satisfecha. Le pareció incluso que aquel viejo cínico, mientras pasaba cojeando a su lado, le hacía un guiño muy fraterno y muy jubiloso, como si por un azar cualquiera hubiesen podido ponerse de acuerdo para paladear juntos algún placer inesperado. ¿Qué mosca le había picado a aquel despojo de Marte para estar tan contento? ¿Qué le había ocurrido en la entrepierna, entre la pierna de palo y la otra? Marius llegó al paroxismo de los celos. «¡A lo mejor estaba por aquí y lo ha visto!» Y le entraron ganas de matar al inválido.
Con ayuda del tiempo, todos los filos se embotan. Aquella indignación de Marius con «Ursule», por justa y legítima que fuera, acabó por pasársele. Al final la perdonó, pero le costó mucho y estuvo enfurruñado con ella tres días.
Entretanto, y con el paso por todo lo dicho y precisamente por ser así todo lo dicho, aquella pasión crecía y se convertía en una pasión loca.