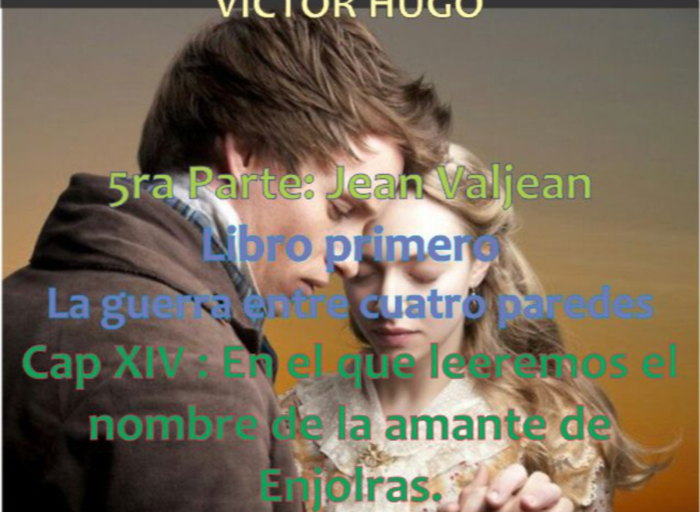La señora Bovary de Gustave Flaubert
Primera parte.
Capítulo I
Estábamos en el aula de estudio cuando entró el director y, tras él, un nuevo vestido de calle y un mozo que traía un pupitre grande. Los que estaban durmiendo se despertaron y todos nos levantamos como si nos hubieran sorprendido en plena tarea.
El director nos hizo una seña para que nos volviéramos a sentar; luego dijo a media voz, volviéndose hacia al profesor pasante:
—Señor Roger, aquí tiene a un alumno que le encomiendo. Entra en segundo. Si se lo merece por la aplicación y el comportamiento, pasará con los mayores, que es con quienes debe estar por edad.
El nuevo, que se había quedado en el rincón de detrás de la puerta, de forma tal que apenas si se lo veía, era un muchacho campesino de alrededor de quince años y más alto que todos nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo recto, como un chantre de aldea, y tenía una expresión formal y muy apurada. Aunque no era ancho de espaldas, la chaqueta corta de paño verde con botones negros debía de tirarle en las sisas y por la raja de las vueltas le asomaban las muñecas encarnadas acostumbradas a ir al aire. Las piernas, con medias azules, asomaban de unos pantalones amarillentos que los tirantes le subían mucho. Calzaba unos zapatones de clavos mal lustrados.
Empezaron a tomarnos la lección. Escuchó con los cinco sentidos, atento como en el sermón, sin atreverse siquiera a cruzar los muslos ni a apoyarse en el codo y, a las dos, cuando tocó la campana, el profesor tuvo que avisarlo para que se pusiera en fila con nosotros.
Teníamos la costumbre, al entrar en el aula, de arrojar las gorras al suelo para que nos quedaran, al hacerlo, las manos más libres; desde el umbral, había que tirarlas debajo del banco, de forma tal que pegasen contra la pared y levantaran mucho polvo; era lo que se llevaba.